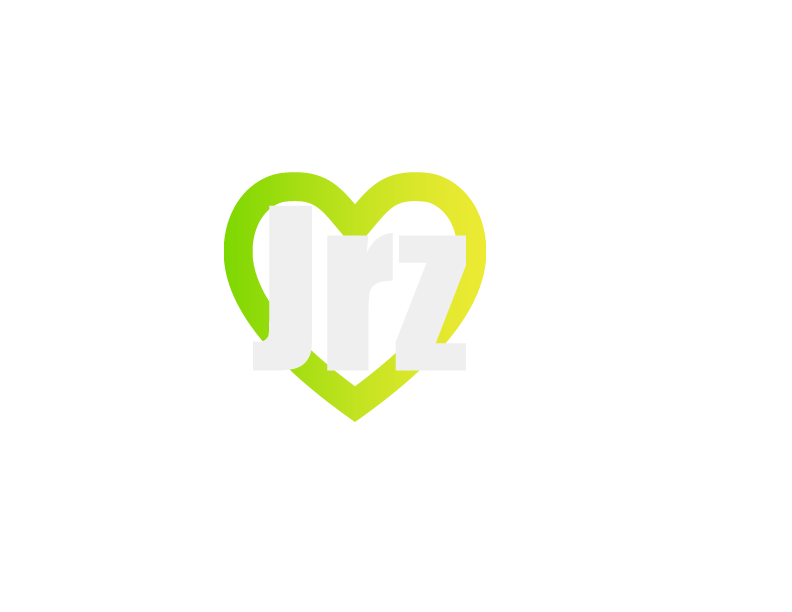Desde el inicio de su historia como país independiente, México ha tenido problemas con los tratados comerciales suscritos con otros países, en particular con grandes potencias. La relación inicial de México con Gran Bretaña, centro del sistema económico mundial y controlador del equilibrio internacional del poder en el siglo XIX, es un ejemplo perfecto del problema.
A partir de 1822, Londres empezó a considerar las ventajas de reconocer a México como un nuevo país independiente pues España y otras monarquías europeas no aceptaban la descolonización. Y es que GB buscaba aprovechar la coyuntura y en 1825 México firmó su primer tratado de «amistad y comercio».
Demos un salto en el tiempo. Las circunstancias y el contenido de los actuales tratados comerciales que ligan a México con Estados Unidos y Canadá son, en muchos aspectos, radicalmente distintas a las que imperaban hace dos siglos. Sin embargo, hay algo que no ha variado. En primer lugar, el TLCAN le dio un respiro a un régimen ya agotado y le permitió lanzar y mantener por un cuarto de siglo más un modelo económico neoliberal.
Al final, el régimen político autoritario priista se vino abajo y de sus ruinas emergió otro, uno de pluralismo democrático pero el TLCAN (Transformado en T-MEC) se mantuvo pues las realidades económicas lo habían consolidado al punto que incluso la izquierda consideró inviable en el corto plazo separar al cabús mexicano de la poderosa locomotora económica norteamericana. Sin embargo, una especia de rebelión electoral de la parte económicamente menos favorecida de la sociedad norteamericana y encabezada po un millonario populista de derecha. Donald Trump, acaba de plantear que el libre comercio en la América del Norte es contrario al interés nacional estadounidense y ya anunció que va a desmantelar la relación comercial México-Estados Unidos, que hoy equivale a 840 mil millones de dólares anuales, y en donde se concentra más del 80% de las exportaciones mexicanas.
La promesa del TLCAN y del T-MEC era que, con su integración, las tres economías de la región experimentarían un mayor ritmo de crecimiento estancado dsesde 1980.
Hacer dependiente de Estados Unidos a la economía mexicana pareció entonces la solución a los dilemas económicos mexicanos. Bajo el gobierno de José López Portillo, el PIB creció en promedio 6.5% anual, pero para el arranque del TLCAN (gobierno de Ernesto Zedillo) ese promedio fue ya de solo 3.39% anual, de 2.04% en el sexenio panista de Felipe Calderón. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando el Covid golpeó de lleno a la economía mexicana, hubo un año (2020) en que el país decreció -8% y por ello el crecimiento promedio de ese sexenio fue de apenas 0.7%. Y hoy, y si la amenaza de Trtump de hacer de los impuestos a las importaciones de su país el gran instrumento para reindustrializar a Estados Unidos, los cálculos pesimistas de la OCDE auguran para México una recesión.
Por todo lo anterior, más de un economista crítico de la forma en que México se ha ligado al mercado norteamericano, pide hacer de la necesidad una gran virtud y proceder a desacoplar a la economía mexicana de la del vecino del norte y crecer desde dentro. En abstracto la idea es la adecuada pero entonces el «Plan México» deberá implicar la movilización efectiva de todo México y convierta una coyuntura crítica en la contraparte económica de la 4a Transformación, pues de lo contrario la erradicación de la pobreza y la disminución de la dependencia se mantendrán como objetivos imaginados pero imposibles.
¿Separar el cabús mexicano de la poderosa locomotora económica de EU?